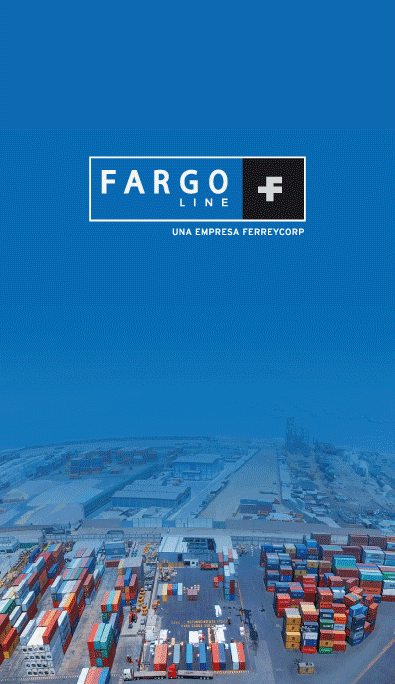Buques de gran escala en puertos peruanos: Avances y desafíos
julio 4, 2025
Escrito por: Redacción Logística 360
Los puertos peruanos ya reciben buques de gran escala, pero aún enfrentan retos clave en conectividad vial, logística integrada y eficiencia operativa.

Tras más de dos décadas de concesiones y fuertes inversiones, varios terminales portuarios del Perú están técnicamente habilitados para atender megabuques. Sin embargo, persisten cuellos de botella logísticos y una infraestructura terrestre deficiente, lo que podría neutralizar los avances logrados.
Esta es la principal conclusión de Antenor León León, gerente general de Tramarsa, y César Martin Rojas Álvaro, gerente general del Puerto de Paracas, dos referentes del sector portuario nacional.
«La capacidad operativa de nuestros terminales es adecuada y suficiente —por ahora—», sostiene León.
Según su análisis, los terminales hub del Callao están preparados para recibir naves de gran calado, como los Super Post Panamax. Destacan el Muelle Norte (APMT) con su Muelle 5, y el Muelle Sur (DP World) con tres posiciones de atraque.
El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (CSPCP) también ha alcanzado estándares similares en sus amarraderos 3 y 4, con calados de hasta 17.5 metros y equipamiento moderno, como grúas pórtico y móviles.
César Rojas coincide en que Callao y Chancay pueden operar naves de más de 16,000 TEUs, siempre que se cumplan cuatro condiciones críticas:
- Infraestructura portuaria adecuada (calado, muelles, patios y almacenes).
- Condiciones ambientales favorables (oleaje, visibilidad, corrientes).
- Servicios logísticos eficientes.
- Conectividad terrestre fluida y segura con su zona de influencia.
Respecto a este último punto, Rojas advierte: «Ambos terminales carecen de accesos eficientes y flujos libres», una debilidad estructural que, según indica, debió abordarse desde el inicio del proceso concesional.
Terminales regionales y función alimentadora
León resalta que los terminales regionales cumplen su papel como nodos alimentadores. Así:
- Paita y Pisco pueden recibir buques Panamax y Post Panamax.
- Salaverry y Matarani están preparados para embarcaciones Handy Size, Handy Max y Supramax.

Este diseño es comparable al de países como Chile, Ecuador o Colombia, lo que refuerza la necesidad de una red logística conectada entre hubs y terminales regionales.
En el Puerto de Paracas, Rojas indica que la infraestructura permite operar naves de hasta 13.5 metros de calado, con una capacidad cercana a 15,000 TEUs y 70,000 toneladas de carga general efectiva.
Pero advierte: «El tamaño de las naves debe estar en función del volumen de carga disponible en la región, para evitar ineficiencias».
Política portuaria: infraestructura y rol del Estado
Ambos ejecutivos coinciden en que el Estado debe jugar un rol decisivo para consolidar la competitividad portuaria.
León señala que la evolución del sector ha sido posible gracias a una estructura normativa adecuada y la coordinación entre el MTC, la APN, Ositran y el MEF, particularmente mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs).
«Esa agilidad institucional debe mantenerse, pero ahora con un enfoque claro hacia el desarrollo vial», advierte León.
Según el ejecutivo, accesos funcionales, puentes seguros y carreteras eficientes deben ser prioridad para asegurar que los terminales operen con fluidez y competitividad.

Por su parte, Rojas propone una visión sistémica e integradora, donde todos los puertos se articulen como un sistema logístico nacional. Sugiere un clúster portuario extendido, con enfoque territorial y sostenible, donde la infraestructura vial conecte eficazmente los terminales con sus zonas de influencia.
«Callao y Chancay tienen puertos de primer nivel, pero una red vial deficiente eleva costos y genera ineficiencias», subraya Rojas.
Ambos coinciden en la necesidad de consolidar Zonas Económicas Especiales y de impulsar inversiones multisectoriales, con enfoque formal y sostenible.
León añade que el sector privado sigue apostando por el crecimiento portuario, destacando proyectos como:
- Ampliación de APMT: USD 1,300 millones.
- Expansión de DPW: USD 1,000 millones.
- Inversiones de TISUR: USD 708 millones.
Pero aclara que estas inversiones requieren un entorno institucional estable y infraestructura vial de soporte para generar impacto real.
Impacto de los megabuques: ventajas y retos
La llegada de megabuques conlleva beneficios, como:
- Mayor economía de escala.
- Reducción de fletes marítimos.
Sin embargo, también introduce retos estructurales. Según León: «Estas naves concentran más volumen por escala, lo que incrementa las horas de operación, exige mayor capacidad en patios y almacenes, y genera congestión vehicular en los accesos».
Por ello, propone:
- Vías exclusivas para tránsito pesado.
- Rutas de evitamiento.
- Esquemas de segregación vehicular para mantener la fluidez operativa.
Rojas señala que la eficiencia portuaria con megabuques se sustenta en tres pilares:
- Productividad operativa, con personal capacitado.
- Infraestructura moderna, con respaldo tecnológico.
- Logística terrestre eficiente, que absorba el flujo generado.
También destaca la necesidad de una integración puerto-ciudad, que armonice el desarrollo logístico con la vida urbana.
León concluye: «Contamos con puertos eficientes en carga y descarga, pero esas ventajas se diluyen por demoras en peajes, derrumbes y congestión. Esto genera sobrecostos logísticos y afecta a exportadores, importadores y consumidores».
Hub regional: potencial y condiciones necesarias
Ambos expertos consideran que la capacidad de recibir megabuques es una ventaja estratégica para el Perú, con impacto en su posicionamiento internacional y la competitividad exportadora.
«Estas operaciones potencian la industria nacional y generan beneficios directos para la economía y los hogares peruanos», afirma Rojas.
León añade que operar megabuques:
- Reduce costos de flete.
- Mejora tiempos de tránsito internacional.
- Facilita rutas directas con Asia, Europa y América del Norte.
- Abre posibilidades como hub de transbordo, similar a Balboa o Lázaro Cárdenas.
No obstante, enfatizan que la infraestructura portuaria por sí sola no basta. Se requiere una cadena logística nacional integrada.
«La presencia de megabuques no garantiza competitividad si no existe una infraestructura terrestre eficiente», concluye León.
Lee el reportaje completo en la edición 54 de Logística 360, págs. 94-92: https://logistica360.pe/nuestras-ediciones/
comercio exterior conectividad vial infraestructura logística logística portuaria megabuques modernización portuaria puertos peruanos transporte marítimo 0